La muerte, yo y el Nobel
El Jicote, Por: Edmundo González Llaca
Martes 28 de octubre de 2025
Si al escribir tengo que tengo que referirme a un muerto, le puedo llamar: “El difuntito”. Si quiero describir su final puedo escribir: “Se petateó” “Colgó los tenis”, “Se lo llevó la Catrina o la Huesuda” Cuidaré no decir que se lo llevó “LA CHINGADA”, para que no piensen que acuso de secuestro al Peje. Finalmente podría también decir cargó con él: “La huesuda o la pelona”, “La democrática”, “La fría”, “La parejera”. El premio Nobel de Literatura, el húngaro László Krasznahorkai, al terminar su libro, “Melancolía de la Resistencia”, al referirse a la muerte la describe así:
“Los trabajadores de la descomposición, ya liberados de sus ataduras, esperaban todavía adormilados a que se dieran las circunstancias adecuadas para proseguir el enfrentamiento interrumpido poco después de empezar, el ataque implacable sobre cuyo desenlace no cabía la menor duda, para poder desintegrar en diminutos trocitos, aprovechando el silencio definitivo de la mors, aquello que en su día fuera un todo vivo e irrepetible.
Las circunstancias desfavorables existentes durante semanas y meses, esto es, las bajísimas temperaturas exteriores o, mejor dicho, superiores y, en consecuencia, el hecho de que el organismo que debían despachar se hallara congelado y duro como una piedra, habían reunido en una parálisis común tanto a los sitiadores, abocados a la inactividad, como a la fortaleza condenada a la destrucción; en una parálisis donde, en efecto, no ocurría nada, donde reinaba una permanencia impecable y perfecta: panóptico inmóvil, bloqueo total, vacío excepcional del tiempo, existencia carente de duración.
Luego se produjo un lento, lentísimo despertar, el cuerpo se liberó de la prisión del hielo, y conforme a la orden impartida en su contra, el ataque pudo empezar de nuevo con creciente ahínco.
En las albúminas musculares volvió a producirse, ya de manera imparable y en una sola dirección, el metabolismo de disimilación, las enzimas adenosintrifosfatasa siguieron desintegrando la base energética general, el ATP, de tal modo que la energía procedente de las disociaciones combinadas provocaba, incluso en la fortaleza desprotegida, una transformación de la actomiosina asociada al ATP, lo cual condujo a la contracción de los músculos.
A todo esto, el adenosintrifosfato sumido en un proceso de desintegración y, lógicamente, de reducción continua ya no podía sustituirse ni desde las fuentes de oxidación ni a través de la glucólisis, de manera que, a falta de una resíntesis, las disponibilidades fueron disminuyendo hasta que, con el apoyo del ácido láctico acumulado paralelamente, la contracción muscular acabó reemplazada, tal como correspondía, por el rigor mortis.
Desde dos lados se procedía al ataque contra la sangre o, más concretamente, contra la fibrina contenida en la sangre, sometida a los efectos de la ley de la gravedad y, por tanto, reunida en los puntos más profundos del sistema vascular, que constituía uno de los puntos centrales a asediar en las operaciones de destrucción, al menos hasta el momento de la victoria definitiva y aniquiladora.
En la primera fase del proceso, ocurrida con anterioridad, antes de producirse la pausa en el asedio, la trombina activada separó sendos péptidos de los fibrinógenos que circulaban con forma fluida por el flujo sanguíneo y, al combinarse las moléculas de fibrina surgidas por todas partes, crearon un coágulo formado por trenzados fibrosos sumamente resistentes.
Todo esto, sin embargo, no duró mucho, ya que, como consecuencia de la anoxia propia de la mors, el plasminógeno activado y convertido en plasmina dividió en polipéptidos esta cadena de trenzados de fibrina, de suerte que la lucha —atacando el efecto (disolvente para la fibrina) de la adrenalina que asediaba desde otro lado y tenía una presencia masiva— concluyó con la recuperación de la fluidez de la sangre y con un rápido y evidente éxito de las unidades que andaban a la brega para combatir la hemostasia.
Con el coágulo habrían encontrado mayores dificultades y, lo que es más importante, sin duda habrían actuado con mayor lentitud, de modo que el mantenimiento de la fluidez facilitó la tarea, concretamente, el siguiente paso, cuyo objetivo consistía en la eliminación de los glóbulos rojos. Con la lógica desaparición de la capacidad de los tejidos para retener líquidos, la materia intercelular se reunió en las zonas de textura blanda situada en torno a los grandes vasos sanguíneos con el resultado de que las membranas globulares se volvieron accesibles y la extracción de la hemoglobina pudo ponerse en marcha.
El pigmento sanguíneo se desprendió de la estructura de los glóbulos rojos y se mezcló con este fluido incontenible, se filtró en los tejidos, tiñéndolos, de tal modo que las implacables fuerzas destructoras pudieron contabilizar otra importante victoria.
En el trasfondo de estas operaciones generales y sincronizadas, y al alimón con los golpes asestados contra los músculos y la sangre, la oposición interior del otrora maravilloso reino del organismo, ahora incapaz de defenderse, se rebeló en el momento de la mors y, al venirse abajo barreras y obstáculos, se abalanzó a modo de una «revuelta palaciega» sobre el sistema de hidratos de carbono, grasas y proteínas que en su día funcionara con inimitable elegancia.
La unidad estaba compuesta por los llamados fermentos tisulares y la acción llevaba el nombre de autodigestio postmortalis, aunque no puede negarse que esta denominación objetiva, más que revelar, oculta la triste esencia del proceso, pues en este punto sería más idóneo hablar de un «motín de la servidumbre».
De una servidumbre pérfida, que antes, cuando la fortaleza aún se hallaba sumida en una vida sumamente activa, debía ser controlada por todo un sistema inhibidor, puesto que su verdadera actividad había de limitarse a la desintegración preparación de los nutrientes introducidos en la despensa del reino, y solo mediante una vigilancia continua y rigurosa podía conseguirse que no siguieran adelante y atacaran al propio sistema madre a cuyo servicio estaban.
Por ejemplo, a las enzimas proteolíticas, las proteasas, les correspondía la tarea de catalizar las albúminas nutrientes mediante la separación de las combinaciones de péptidos; al mismo tiempo, solo la importante presencia de la mucina impedía que el ácido gástrico desintegrara también las albúminas propias de las células.
La situación no era distinta en el caso de los hidratos de carbono y de las grasas, donde el NADP y la coenzima A, así como la lipasa y la dehidrogenasa del ácido graso necesitaban el acompañamiento de un destacamento inhibidor, pues de lo contrario nada podía impedir que se liberaran las enzimas asociadas para la desintegración.
Por supuesto, al no existir ya ningún freno ni resistencia y al presentarse una temperatura favorable, la «revuelta palaciega» pudo empezar o, más bien, proseguir en las zonas más adecuadas; la sangre convertida en hematina ácida en los vasos de la mucosa gástrica destruyó en varios sitios la estructura de la pared estomacal y, en particular, la unidad formada básicamente por pepsina y ácido clorhídrico pudo lanzarse contra los tejidos de los órganos abdominales.
Como consecuencia de la actividad del regimiento de criados enzimáticos, se desintegró el glucógeno hepático y se produjo la autólisis del tejido pancreático, autólisis que proyecta una luz implacable sobre aquello que oculta: el hecho de que todo ser vivo lleva inherente, desde el momento de su nacimiento, su propia destrucción.
No cabe la menor duda, sin embargo, de que, debido a la relativa escasez de oxígeno en el ambiente, gran parte del trabajo era llevado a cabo por la putrefacción, que avanzaba lenta, pero segura, es decir, por la actividad fermentativa de los microorganismos encargados de la desintegración de los compuestos orgánicos nitrogenados y, en particular, de las albúminas, microorganismos que, uniendo sus fuerzas con las de la avanzadilla, iniciaban su tarea en el sistema intestinal, el cual contenía gran cantidad de dichos organismos, para luego extender su poder a todo el universo de la fortaleza.
Descontando algunos microbios anaerobios, las baterías de ataque estaban compuestas sobre todo por gérmenes de la putrefacción aerobios; sin embargo, resultaría casi imposible enumerar todas las formaciones, ya que además del Bacteriumproteus vulgaris, del B. subtilis mesentericus, del B. pyocyaneus, de la Sarcina flava y del Streptococus pyogenes, numerosísimos microorganismos participaban en los combates definitivos, el primero de los cuales se desarrollaba junto a los principales vasos sanguíneos, primero en la zona de la pared abdominal y de la ingle, luego entre las costillas y en la región de las fosas supraclaviculares e infraclaviculares, donde el sulfuro de hidrógeno producido durante la putrefacción.
En combinación con la hemoglobina de la sangre, creaba de un lado la verdoglobina y, de otro, sulfuro férrico por el hierro de los derivados del pigmento sanguíneo desintegrado, cosa esta que luego ocurrió también en los músculos y en los órganos internos.
Gracias, una vez más, a la fuerza de gravedad, prosiguió la filtración de los jugos corporales impregnados de pigmento sanguíneo en los tejidos, que no cesaban de descomponerse, y el lento peregrinaje de estos materiales de construcción duró hasta que llegaron a la capa cutánea, donde empezó su derrame hacia las profundidades.
Un acontecimiento paralelo a la historia de la heterólisis estaba ligado al nombre de cierto microorganismo anaerobio, al Clostridium perfrigens, bacteria de efectos poderosísimos que desde el reinicio de las hostilidades se multiplicaba con suma rapidez en el intestino y expandía sus actividades más allá de su lugar de origen hasta el estómago y los vasos sanguíneos, y que pronto se extendía por todo el organismo, generaba burbujas de gas en el espacio pericárdico, bajo la pleura, y contribuía de manera decisiva a la formación de burbujas de putrefacción cutánea, que concluía con la exfoliación de la piel.
En ese momento, el reino proteínico, invulnerable en su día y dirigido con suma sencillez a pesar de su complejidad, se había desintegrado del todo: primero se generaban peptonas de albumosas, amidas orgánicas, sustancias aromáticas nitrogenadas y exentas de nitrógeno y, por último, ácidos grasos orgánicos tales como ácidos fólicos, acéticos, butíricos, esteáricos, valéricos y palmíticos, así como productos finales inorgánicos tales como el hidrógeno, el nitrógeno y el agua.
El amoníaco, con la ayuda de las bacterias de nitritos y nitratos que habitaban el suelo, se oxidó para convertirse en salitre, el cual, una vez transformado en sales, retornaba a través de los filamentos propios de las raíces de las plantas al mundo del que había surgido. Un resto de los hidratos de carbono desintegrados, el dióxido de carbono, alcanzaba el aire para poder participar —aunque solo fuese en principio— de la fotosíntesis.
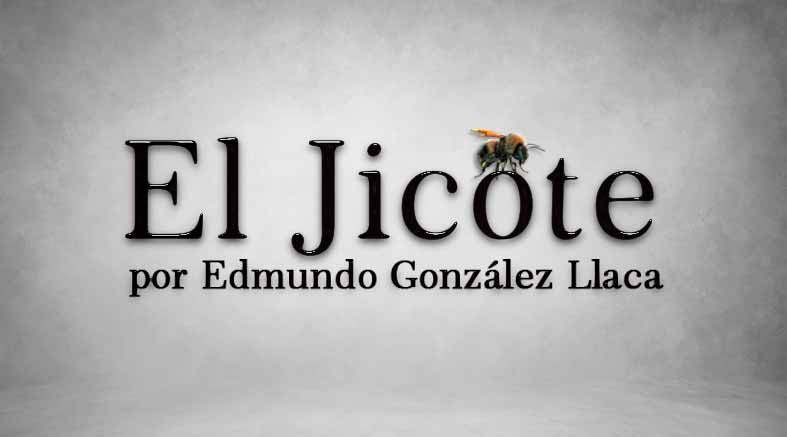
Aquí y allá era recogido todo, pues, por un grado de organización superior y repartido cuidadosamente entre la vida orgánica y la inorgánica, y cuando, tras una larga resistencia, el tejido conjuntivo, los cartílagos y los huesos abandonaron la inútil lucha, no quedó nada de la antigua fortaleza, aunque no desapareciera de ella ni un solo átomo.
Todo seguía allí, aunque no exista el contable capaz de registrar sus elementos; aún así, aquel reino singular y verdaderamente irrepetible se había esfumado de forma definitiva, triturado por el impulso sin fin del caos que guardaba en su interior la estructura cristalina del orden, por el tráfico indiferente e incontenible entre las cosas.
Pulverizado y convertido en carbón, en hidrógeno, en nitrógeno y en azufre, su delicado tejido se desintegró en sus partes, se descompuso y desapareció, consumido por una sentencia inconcebiblemente remota —así como ahora, en este punto, este libro es consumido por la última palabra—.”
Pdta. Definitivamente nunca ganaré el Premio Nobel de Literatura.
 Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan la opinión del Portal que lo replica y pueden o no, coincidir con las delos miembros del equipo de trabajo de RedInfo7 Querétaro., quienes compartimos la libertad de expresión y la diversidad de opiniones compartiendo líneas de expertos profesionistas.
Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan la opinión del Portal que lo replica y pueden o no, coincidir con las delos miembros del equipo de trabajo de RedInfo7 Querétaro., quienes compartimos la libertad de expresión y la diversidad de opiniones compartiendo líneas de expertos profesionistas.
La muerte, La muerte, La muerte, La muerte, La muerte, La muerte, La muerte, La muerte, La muerte, La muerte, La muerte, La muerte, La muerte, La muerte, La muerte, La muerte, La muerte, La muerte, La muerte, La muerte






